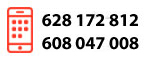“CALLAMOS DEMASIADO”, artículo del escritor JUAN JOSÉ CEBA en su sección “Los papeles de Iris” de LA VOZ DE ALMERIA
«VENDIDOS DE ALMA Y CUERPO, CON LA ABSOLUTA COBARDÍA DEL VASALLAJE Y DE LA SUMISIÓN»
 Del blog de Miguel Ánguel Santos Guerra, doctor de Ciencias de la Educación
Del blog de Miguel Ánguel Santos Guerra, doctor de Ciencias de la Educación
. . . . . . . . .
¿Adónde hemos llegado?, me preguntaba con la evocación de los canes o comisarios de la política en su ruin bajeza, ordenando silencios por los despachos o antros de sus dominios, exigiendo quietud, transformación en piedra/muerta –de inmediato- para sus funcionarios o sus obreros esclavizados.
Callar las injusticias, las bárbaras acciones, las continuas bobadas que pasan cada día delante de nuestra vista atónita, no es discreción, ni anclaje a la supervivencia, sino pérdida de nuestra dignidad. Venderse por entero. Venderse por temores, por cobardía; por espera más o menos difusa de un triste beneficio. Negarse la noble condición de persona, a cambio de la entrega sin reservas del vasallaje o el anidamiento perpetuo del culo en el sillón. Ser un despojo a cambio de que las correas de transmisión del disparate y el esperpento prosigan accionadas, sin que se paren nunca; engrasadas con los miedos espesos. La cobardía es necesaria como sostenedora de los sistemas aberrantes; eslabón de la ausencia de moral o punta del tejido descompuesto.
Los enmudecidos ante los hechos graves –quienes encubren con sus silencios daños irreparables- sacan a pasear sus imposturas, las imágenes falsas que no les corresponden.
Callamos mucho. Callamos demasiado. Acaso, a veces, para no herir a unas pocas personas, callamos; y a cambio dañamos con nuestra mudez a una ciudad entera, o a una multitud, víctimas de tsunamis de silencios.
Es cierto que son más, muchos más los callados inocentes, los silentes por desconocimiento, aquellos que van del “corazón a sus asuntos”, bienaventurados de cumplir con su vida, con su trabajo, con su júbilo o con su ahogo. Bienaventurados de no albergar los entresijos de los graves asuntos, de las calamidades que caen sobre la colectividad estupefacta. Son más los silentes que los que parlotean.
Pero se nos pudren, al fondo de muchos silencios, las bestialidades conocidas y no dichas, las atrocidades no denunciadas y tragadas como amarga bebida. Cuánto hedor en esa clase de secretos, cuando se apiñan los unos con los otros.
Aquella urbe estaba anegada, sepultada en sus silencios, en su mucho callar, en su largo guardarse adentro el origen de ciertos infortunios. No iba, no avanzaba, no resurgía la ciudad a plena luz, no ascendía a su prosperidad completa, no sobresalía con su esplendor frustrado, a causa de su estertor de silencios. Se había doblegado a una pasividad de lengua anestesiada, a una especie de vivísima mortandad, que dejaba pasar las hostilidades y acometidas, como si no fueran con ella, con el expolio, el saqueo, la destrucción y ruina de sus hijos.
Si alguna iniquidad le amenazaba, sus instituciones, partidos, peñas o grupos –con raras excepciones- no hablaban, no se pronunciaban, no mostraban signo alguno de sensibilidad ni solidaridad. ¿Estarán ahí o permanecerán siempre ausentes, siempre huidos, siempre en su duermevela; o se habrán muerto de un hartazgo, y aún no lo sabemos? Estar como entes yertos, fríos, incapaces de reaccionar y de salir al aire para mostrarse en unidad con los que claman. Acomodarse en el no ser, vendidos de alma y cuerpo, con la absoluta cobardía del vasallaje y de la sumisión.
Cuando éramos niños, y el día se agrandaba en juegos, para llamar a la inmovilidad decíamos: “que nadie se pueda mover, sin permiso del rey”. Y así siguen, adultos y en sus puestos, estatuas en sus círculos, sin obtener permiso de su mentor, para hablar y ser libres. Absurda condición la de negarse por entero.
Mi infancia prefería un juego de liberación para uno mismo y los demás: “Levanto la piedra por todos mis compañeros/ y por mi el primero”. Qué hermosura y grandeza de fondo –y en aquel tiempo de presos y condenas. Liberarse, al fin, de la mudez y de la cobardía, unirse a la arramblada que denuncia desatinos; desenganchándose de la ligadura y el cautiverio que nos impide ser en plenitud. Y es que callamos mucho, callamos demasiado, nos acomodamos a que otros se dejen el alma o se rompan. A veces seguimos como vacada mansa la indicación, o el gesto, que el preboste o comisario político nos trazan, para que todo siga igual, para que nada cambie, para dar carta de naturaleza a tantas ruindades.